Imaginería de la Vera Cruz (III). Obras contemporáneas (1770-1957).
Por César Jordá Sánchez, hermano de la Vera Cruz.
Durante los dos siglos iniciales de su historia (c. 1570-1770), la Vera Cruz requenense utilizó, como ya hemos visto, cinco pasos procesionales: los cuatro Cristos y la Soledad. Pero avanzado ya el siglo XVIII y durante los primeros años del XIX, el conjunto imaginero aumenta considerablemente, lo que confiere a las procesiones de Semana Santa un aire nuevo y renovador. El contexto en el que esto sucede es el de una nueva Requena, transformada por el desarrollo sedero, en la que la población y los recursos económicos han crecido. Es también un periodo en el que aunque la cultura de la ilustración va calando entre las élites requenenses, aún no ha llegado el anticlericalismo ni la decadencia de ciertas instituciones religiosas que se producirán a partir de la década de los 30 del siglo XIX, con la consolidación del ideario liberal.
Los nuevos pasos procesionales en la Semana Santa requenense.
Un total de cinco nuevos pasos entran a formar parte de la imaginería de Semana Santa entre 1769 y 1801, a lo que habría que añadir la casi total renovación de otro de ellos, el del Cristo Enarbolado, al que se añaden dos imágenes. Pero no todos estos pasos procesionales fueron propiedad “de la Sangre”, pues dos de ellos pertenecieron a sendas cofradías gremiales, que participarían en la procesión de Jueves Santo por acuerdo con la Vera Cruz.
Entre los que poseyó esta cofradía, el más antiguo fue el paso de la Verónica. De él tenemos una primera referencia en el acta del 19 de marzo de 1769, donde se indica que “el paso de la Verónica nuevo” debía ir delante de la Cruz a Cuestas en la procesión del Jueves Santo. Como sucede con el resto de tallas desaparecidas no poseemos de ella ninguna fotografía o dibujo, por lo que para su descripción tenemos que recurrir a lo que nos dice el docto sacerdote don José Antonio Díaz de Martínez –al igual que haremos para otras obras-. Según él, la Verónica iba “vestida de seda color morado, ostentando en sus manos el busto venerado del Señor”, refiriéndose al paño con la representación de la Santa Faz, que fue pintado -según nos indica Bernabéu- por Juan Antonio García.
El segundo de los nuevos pasos era el de la Oración del Huerto, cuya primera mención data de 1775, cuando se hace referencia en las actas a una limosna “por el paso del Huerto”. Posiblemente su antigüedad fuera algo mayor, pero en los libros de la cofradía no queda constancia de su adquisición. Díaz de Martínez dice de él que “representa al Señor en su angustiosa situación del huerto de las olivas. Se halla prosternado en oración y los tres discípulos dormidos, todos de talla sobre un plano representativo de aquel sitio». El mismo autor asigna la autoría a Manuel Ripollés, aunque tampoco hemos hallado este dato en la documentación de la hermandad. Salía en procesión el Jueves Santo, “inmediato a la Columna”.
Del paso de Nuestra Señora de las Angustias (al que Díaz de Martínez denomina también Descendimiento) sí que nos constan datos en el Libro Nuevo de la Vera Cruz. En el acta del 29 de marzo de 1801 “se hizo presente que los oficiales de la hermandad han hecho un paso nuevo con Nuestra Señora de la Angustias, con su sacratíssimo hijo en los brazos y san Juan y la Magdalena a los lados”.
Por otro lado se añade que “en el paso que era propio de dicha cofradía, se han hecho las imágenes de san Juan y Nuestra Señora santíssima al pie, con el objeto de aumentar la devoción en los misterios que celebra esta hermandad en las procesiones de Jueves y Viernes Santo”. Ese paso propio que se menciona sería el del antiguo Cristo Enarbolado, tal y como nos indica Díaz de Martínez, conformándose de esta manera un conjunto escultórico que recreaba la escena del monte Calvario tras la crucifixión.
En la contabilidad de la cofradía correspondiente al año 1800 consta que las seis imágenes y las andas las talló Manuel Ripollés. Este trabajo, junto a la encarnación de las imágenes, la compra de dos faroles, cuatro almohadillas, dos banquillos y la realización de un nicho donde colocar el paso de las Angustias, costó un total de 2.114 reales. José Alarte se ofreció a costear dicha encarnación, por lo que la junta general le permitió “que dicho paso nuevo lo lleve en dichas procesiones de este año con la limosna de 300 reales, que lo fuese por sí y sus cuatro compañeros que pagaron”. La junta destacó también el celo de los oficiales que promovieron y gestionaron estas adquisiciones y la “buena inversión del caudal de la hermandad”.
Durante el último tercio del siglo XVIII, en ese contexto de enriquecimiento de las procesiones de Semana Santa, pasaron a formar parte de las mismas dos pasos que pertenecían a asociaciones gremiales, gracias a acuerdos suscritos con la Vera Cruz.
El primero de ellos fue el de la Santa Cena, al que se solía nombrar simplemente como “la Cena”. Era propiedad de la cofradía de San Antonio Abad de la parroquia de San Nicolás, conocida como la de los colmeneros. En el acta del 23 de marzo de 1766 consta que los miembros de dicha hermandad “han ofrecido por ahora asistir con ocho achas, dándoles ocho túnicas; que anualmente se les pase recado para que si quisiesen venir lo executen o no, quedando esto a la libertad y buena armonía de una y otra hermandad, el convidar o no convidar, venir o no venir con las achas”. La Santa Cena abría la procesión del Jueves Santo.
Algunas características y anécdotas sobre este paso han llegado hasta nosotros gracias a Luis García Grau, monaguillo en los años veinte del siglo anterior. Fue una de las últimas personas que guardó memoria de este conjunto escultórico, compuesto por las figuras de los doce apóstoles y Jesús. Relata García Grau que salía en procesión también en la festividad del Corpus Christi y que las figuras las guardaban en sus casas los miembros de la hermandad. En 1915 se decidió que precisaban una restauración, para lo cual se dejaron en la sacristía de San Nicolás. La restauración no llegó, pero sí que lo hizo la hoguera en agosto de 1936.
El otro paso que se sumó a las procesiones en las últimas décadas del siglo XVIII fue el del Ecce Homo, propiedad de la cofradía de San Antonio Abad del Salvador, fundada por el gremio de los alpargateros. Era una talla de cuerpo entero, con cabello natural, lo cual acentuaba su realismo. Vestía una túnica de terciopelo morado, y para procesionar se colocaba sobre un anda de pequeño tamaño con un balconcillo de hierro en la parte delantera.
Sabemos por Herrero y Moral que en 1887 hubo que restaurar la imagen pues se había desprendido uno de sus ojos. Al abrir la cabeza para volverlo a colocar, apareció un papel donde se establecía la autoría. Decía lo siguiente: “Lo hizo Francisco Bru, pintor y escultor, maestro y director de la Escuela de Bellas Artes de Valencia, año 1779. Rogad por su alma”.
Díaz de Martínez nos refiere que el día de Jueves Santo la hermandad gozaba “del derecho de tenerlo en frente del púlpito del templo del Carmen durante la plática que precede a la procesión”. En ella se situaba delante del Cristo con la Cruz a Cuestas.
Imagineros.
Durante la etapa que estamos estudiando son dos los escultores que aparecen mencionados en la documentación. El primero, el que más huella dejó en la imaginería local, fue Manuel Ripollés, y el segundo, el de mayor fama, sería Francisco Bru.
Manuel Ripollés, al parecer, desarrollo la mayor parte de su carrera en Requena. Sobre algunos aspectos de su trabajo nos aporta información Santiago Salinas en su estudio sobre la arquitectura religiosa en Requena durante el siglo XVIII, donde lo define como “el escultor requenense más conocido del siglo”. Si aceptamos su autoría para el paso de la Oración en el Huerto (según establece Díaz de Martínez), ésta sería su primera obra documentada, y habría que situarla en fecha anterior a 1775. En los fondos del Archivo Municipal consta que en 1781 fue contratado, junto a Francisco Orenes, para construir un retablo en la iglesia del convento de San Francisco. Su trabajo en Requena continuó durante las últimas décadas del siglo XVIII y los primeros años del XIX. Los libros de la Vera Cruz, como ya vimos, le asignan la realización en el año 1800 de seis imágenes y un anda. En 1802 aparece de nuevo su nombre en la documentación municipal, como “constructor de una balconada para la casa de la justicia de la villa”.
Todo ello avala su labor como “maestro tallista” en el ámbito local, aunque su repercusión más allá de esta comarca no debió ser grande, pues, por ahora, no hemos podido encontrar referencia alguna a su obra.
De Francisco Bru sí que tenemos más información, pues fue un escultor de relevancia en la Valencia de la segunda mitad del XVIII. Se inició en el mundo del arte como pintor, aunque demostró también un temprano interés por el modelado. Recién fundada la Academia de San Carlos obtuvo la acreditación como escultor. En 1773 fue nombrado académico de mérito, dedicándose desde ese momento de lleno a la escultura. Llegó a ser director general de dicha Academia entre 1799 y 1800.
Ambos maestros trabajaron en la época en que emergía el academicismo, movimiento artístico que buscaba la racionalidad y el equilibrio, respondiendo a los ideales de la Ilustración. Su punto de partida en el ámbito valenciano fue la fundación de la Academia de San Carlos en1768, lo cual no quiere decir que la tradición barroca desapareciera a partir de ese momento del quehacer de los artistas, y mucho menos de la sensibilidad popular.
De los dos autores citados, Bru puede ubicarse más fácilmente en el estilo academicista, por su evidente vinculación con la Academia de Bellas Artes valenciana. Aunque de la descripción que tenemos del Ecce Homo, podemos deducir que la estética barroca todavía no había desaparecido en su obra. El detalle más relevante al respecto es el uso de cabello natural, pues se trata de un elemento muy característico del realismo naturalista que define el arte barroco español. Quizá este rasgo pueda explicarse por la exigencia de los que le encargaron la obra para que ésta respondiera a unos aspectos formales determinados, acordes con el gusto que aún se mantenía en la Requena de esa época.
Respecto a Manuel Ripollés, su adscripción artística es más difícil de establecer. Sus obras se realizan en la misma época que las de Bru, pero no tenemos ninguna certeza de que Ripollés hubiera tenido relación con la Academia de San Carlos. Muy al contrario, parece que su formación pudo proceder del mundo gremial de los carpinteros o tallistas, lo que explicaría que su actividad profesional la desarrollara preferentemente en Requena, realizando también obras de talla que se salían del contexto puramente artístico. El hecho de que no se haya conservado ninguna de sus esculturas nos impide aventurar si su estética seguía ya los gustos académicos o continuaba anclada en el barroco.
Lo que llama la atención es que mientras la hermandad de San Antonio Abad encargó su Ecce Homo a un artista de renombre, la Vera Cruz contratase para realizar sus nuevas imágenes a un tallista local de escasa fama. La explicación puede estar en los haberes de ambas asociaciones. La hermandad de San Antonio era de carácter gremial, lo que habitualmente implicaba contar con más recursos económicos; mientras que los ingresos de las hermandades penitenciales, como la Vera Cruz, solían ser más escasos.
Aunque tampoco se puede obviar el esfuerzo económico que hizo la Sangre para aumentar y mejorar sus pasos procesionales, impensable durante el siglo XVII, lo cual se explicaría porque la cofradía pasaba por un momento de bonanza, reflejo del auge económico que vivió Requena en la segunda mitad del siglo XVIII y de una mejor gestión del “caudal de la hermandad”, consecuencia de la exigencia por parte del obispado de un mayor control de las cuentas, que empezarán a ser recogidas con rigor en el libro de actas.
Mantenimiento y restauración de las imágenes
El paso de los años y los efectos de las salidas procesionales debieron incidir en el estado de las imágenes de la cofradía, lo que exigió una especial atención en su cuidado y mantenimiento. Todo ello queda también reflejado en la documentación.
El 6 de abril de 1721 se “nombran para recoger y cuidar del pintor de Nuestra Señora de la Soledad a los señores licenciados Nicolás Ortiz y Francisco Díez, presbíteros; a Juan Sánchez Toledano, Joseph García Avengomar y Francisco López Pintado”. No sabemos quién sería ese pintor que llegó a Requena para retocar una Soledad dañada por los años, pero lo que queda claro es la importancia que se le da al hecho. Sólo un año antes, el 24 de marzo de 1720, se había establecido que la cofradía tuviera “obligación de cuidar de ella y sea dueño de ella”.
Dos siglos después, en 1921, Bernabéu nos cuenta que el párroco de San Nicolás don Alejandro García Vidal impulsó una nueva restauración del rostro de la Virgen, “que resultó más pálido y con los ojos más abiertos”. El cambió causo tal revuelo entre la gente que corrió la voz de que la Virgen de los Dolores había sido cambiada. Para deshacer el entuerto se tuvo que recurrir a un experto solvente, el catedrático de Colorido y Composición de la Academia de San Carlos de Valencia, Isidoro Garnelo, quien devolvió al rostro de la Dolorosa una tonalidad semejante a la que tenía.
En 1994 se llevó a cabo la última intervención sobre el rostro y las manos de la imagen, realizada por las restauradoras Raquel Santamaría y Sofía Vicente, dirigidas por la catedrática Carmen Pérez García. En esta ocasión se utilizaron técnicas modernas y respetuosas, que permitieron reparar los deterioros que sufría la talla manteniendo las características de la última policromía, con la que los fieles identifican el rostro de la Virgen.
Además, los análisis llevados a cabo permitieron establecer que sobre la policromía original había otras tres que corresponderían a las distintas restauraciones acometidas a lo largo de la historia. Este dato concuerda con las tres intervenciones de las que tenemos noticia y que hemos mencionado anteriormente, en consonancia con las teorías que defienden la mayor antigüedad de la talla.
Desde mediados del siglo XVIII se detecta un aumento de la preocupación por el estado de unas imágenes que eran más que centenarias. Así, en 1753 se requiere limosna para poner los dedos del Cristo, “para hacer la cruz y una varilla para la cruz”. En 1759 se solicita de nuevo limosna para limpiar y retocar las imágenes, entre ellas la de “la Sangre de Cristo” (suponemos que se referían al Cristo Enarbolado, titular de la cofradía), indicando que el paso de la Columna y las demás tallas requerían “poca composición”. En la misma junta se adjudicó una limosna de 214 reales para dar barniz al crucifijo de la procesión del Jueves Santo y encarnar el Cristo del Descendimiento –que debía estar muy deteriorado debido a la ceremonia del “desenclavamiento” que con él se realizaba-. Bernabéu, en su libro sobre la Vera Cruz requenense, indica que la restauración de estas imágenes corrió a cargo de Manuel Ripollés.
En 1786 se acuerda limpiar los pasos cada Miércoles Santo, curioso dato que nos habla de las tareas rutinarias de la cofradía, generalmente olvidadas, y que se han mantenido a lo largo de los siglos.
El acta del 5 de abril de 1789 hace mención de una imagen de Cristo crucificado que se encontraba deteriorada e inservible para las procesiones. El hermano Francisco Celda se comprometió a hacerse cargo de su encarnación y adorno (de un coste de 115 reales) con la condición de tenerlo en su casa. Don Rafael Bernabéu lo identificó con el Cristo “de los entierros”.
A comienzos del siglo XIX se constata que el interés por el mantenimiento de los pasos continúa, pues en 1803 la cofradía desembolsa cerca de 650 reales en una túnica para Nuestro Señor de la Cruz a Cuestas. Se compraron para ello siete varas de terciopelo, otras siete de tela de forro y cuatro varas y tres palmos de galón dorado. En 1818, “por componer el paso de la Oración del Huerto y el nicho para su colocación” la cofradía pagó a Roque Ripollés, Gregorio Lledó y Antonio Guerrero un total de 460 reales. Muy probablemente el tal Roque fuera hijo de Manuel Ripollés, lo que nos hablaría de una saga familiar de tallistas.
Desde la década de 1830 la cofradía entra en un periodo de altibajos, que se agudizará en las décadas finales del XIX y en las iniciales del XX, lo que incidiría en un mayor descuido de los pasos procesionales. Pero todo el esfuerzo dedicado al mantenimiento y ampliación del patrimonio artístico de la cofradía durante casi cuatro siglos se fue al traste en 1936, cuando todas las imágenes (con la excepción de la Dolorosa) fueron destruidas como consecuencia del anticlericalismo revolucionario.
Imaginería tras la guerra civil.
En 1943, unos años después del conflicto civil, la cofradía se reorganizó después de haber estado al borde de la extinción. Era necesario recomponer la imaginería para poder llevar a cabo las procesiones, por lo que se encargó la realización de un nuevo Cristo crucificado al escultor valenciano Carmelo Vicent Suria. La talla, obra maestra del artista, llegó a Requena el 4 de abril de 1944, unos días antes de la Semana Santa, por lo que pudo participar junto a la Virgen de los Dolores en la primera procesión de la Vera Cruz tras la contienda, el Jueves Santo de ese año.
En 1956 la junta general de la cofradía decidió encargar al hermano de la Vera Cruz Antonio Gómez la talla “de una imagen de Nuestra Señora de los Dolores que sustituya a la titular en las frecuentes ceremonias al aire libre, dadas las huellas de deterioro que se vienen observando en su divino rostro”. Desde su entrega en 1957 las procesiones de Semana Santa pasaron a estar presididas por esta bella imagen, quedando la antigua Soledad o Dolorosa preservada en su retablo.
El resto de pasos procesionales se irían también reponiendo desde la década de 1950, pero ya no pertenecieron a la Vera Cruz, sino que dieron pie a la fundación de las nuevas cofradías que hoy constituyen la Semana Santa requenense.
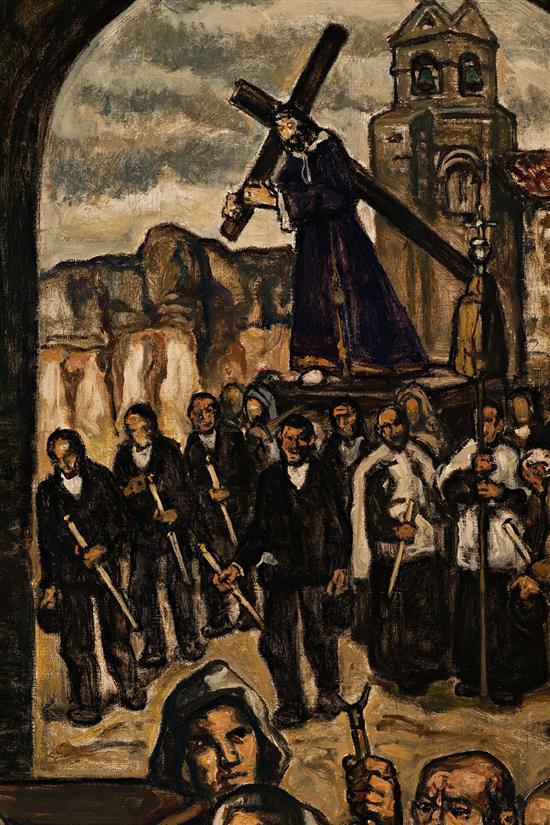
Fuentes documentales
FONDO HISTÓRICO DE LA VERA CRUZ DE REQUENA.
Libro Viejo de la Vera Cruz.
Libro Nuevo de la Vera Cruz.
Libro de actas de la Vera Cruz 1943-1968.
Bibliografía
DÍAZ DE MARTÍNEZ, J.A., Historia de la Venerable Cofradía de la Vera-Cruz o Sangre de Cristo Señor Nuestro, fundada en el templo del Carmen de la Ciudad de Requena, Requena, 1850.
HERRERO Y MORAL, E., Historia de Requena, Valencia, 1890.
BERNABÉU LÓPEZ, R., Historia del culto a la Virgen de los Dolores, patrona de Requena, 1946. (Sin publicar).
BERNABÉU LÓPEZ, R., La Vera Cruz requenense, Requena, 1955.
JORDÁ SÁNCHEZ, C. Aproximación a la historia a la Semana Santa requenense, pp. 7-23; Semana Santa requenense, Requena, 1994.
JORDÁ SÁNCHEZ, C. Cofradía de la Vera Cruz o Sangre de Cristo, pp. 29-39; Semana Santa requenense, Requena, 1994.
GARCÍA GRAU, L., Templo y ermitas de Requena, Requena 1997.
SALINAS ROBLES, S. La arquitectura religiosa del siglo XVIII, pp.341-358, Olena nº 24, Requena, 2009.
