El sábado pasado, 18 de enero, se convocaron tanto en Requena como en Utiel, puntos neurálgicos de la comarca, sendas manifestaciones contra la Ley de Plurilingüismo valenciana – Ley 4/2018, del 21 de febrero – que es obra exclusiva del Consejero de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà y que tiene en su preámbulo, el siguiente ánimo, formar generaciones plenamente bilingües, pero que más allá de la buena voluntad que parece adivinarse en el preámbulo lo que busca es que el valenciano suplante al castellano en un cuarto de las horas lectivas, entrándose ahí asignaturas como Plástica, Música o Historia, asignaturas todas con su importancia, sin desmerecerse entre ellas. Sin entrar en vericuetos subjetivos o palabras procaces, me veo con la misión de señalar que defender el castellano no es menospreciar el valenciano, una lengua española como lo es la lengua cervantina, y como lo son también el vascuence (lengua que no es romance pero con préstamo latino en “augurio-agur”), el catalán o el gallego.
Sería ahora un error en todos los ámbitos despreciar el valenciano como si han hecho los supuestos defensores de la lengua valenciana con los que hablamos castellano. Al hablar de valenciano, hablamos de la primera lengua romance que se usó para documentos oficiales, véanse los fueros y leyes del Reino de Valencia, hablamos también del fraile Antonio Canals que tradujo clásicos del latín, de la primera Biblia traducida a lengua romance en España por Bonifacio Ferrer, del orgullo que Joanot Martorell portaba de tal lengua en una de las más magnas obras de la caballería como lo fue el “Tirant lo Blanc” y de la primera imprenta en España, situada en una Valencia, que durante el siglo XV fue prácticamente una de las capitales del mundo conocido y que experimentó su Edad de Oro mucho antes que otras partes de España. Hablar de la importancia del valenciano, es no querer que esta lengua muera, pero que a la vez no se imponga contra la voluntad de muchos.
España es un país que goza de unas envidiables peculiaridades en el resto de Europa, pero unas peculiaridades que siempre convergen en un mismo ente que es el concepto de España. Y Valencia, núcleo de íberos – la Dama de Elche, los peinados de las falleras, el folclore y demás elementos remanentes de los primigenios íberos -, no es ajena a esta peculiaridad. Nuestra comarca, siempre perteneciente al Reino de Castilla con las honrosas salvedades de Sinarcas y Chera, es un vivo ejemplo de esa viviente peculiaridad, pero no nos olvidamos de nuestros vecinos “churros” de la Serranía (donde Chera y Sinarcas se incluyeron en un principio), de la Hoya y del Rincón de Ademuz, zonas del Reino de Valencia administrativamente y en el sentir, pero siendo este último algo compartido entre la influencia aragonesa de sus repobladores y fronterizos. El ‘io churo’ que significaba ‘yo juro’ de los pedralbinos cuando comparecían ante el Tribunal de las Aguas en Valencia, da origen a este simpático y significativo apelativo. Comarcas churras también son las castellonenses Alto Mijares y Alto Palancia, pertenecientes a ese imponente Maestrazgo. Y sin duda, el caso más sintomático de peculiaridad lingüística en nuestra región lo vivimos en la provincia de Alicante, que ha recibido en numerosas ocasiones el apelativo de ‘Murcia del Norte’ con ademán ofensivo, y que tiene en la Vega Baja del Segura, el Alto Vinalopó y el Medio Vinalopó, limítrofes con Murcia y Albacete, los principales bastiones castellanoparlantes.
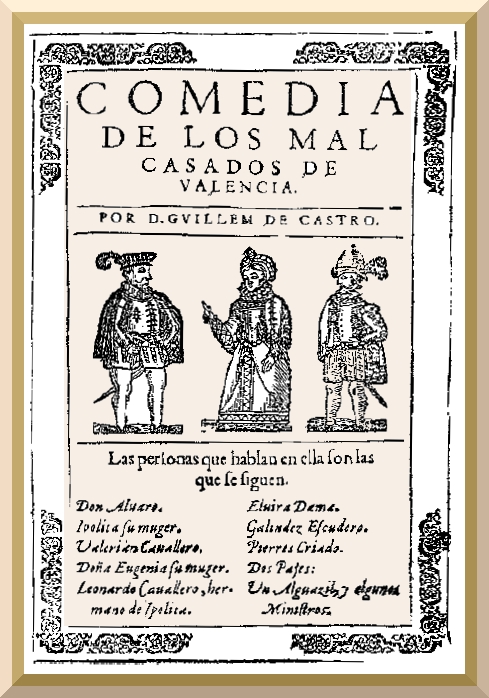
Destaquemos a Orihuela, la ciudad más poblada de la primera comarca, emplazamiento natal del poeta Miguel Hernández y que llegó a tener provincia propia, siendo una ciudad más importante que su ‘rival’ por la capitalidad de la comarca veguera Torrevieja y que Alicante, y que congregó el pasado domingo 19 a 15.000 manifestantes para protestar contra esta ley.
E igual que el Reino de Valencia tiene esas peculiaridades desde el Maestrazgo hasta el Bajo Vinalopó, también nos encontramos con las variedades dialectales de esa lengua musical que es el valenciano. La particular lengua valenciana del Canal de Navarrés, de la Ribera Alta, de La Costera, de la Safor o de La Horta, aquella que se ha convertido en algo característico e indiviso de la identidad valenciana. Valenciano central, meridional y septentrional, ahí se divide esta rica lengua, lengua española y por tanto nuestra. El “a fer la mà” o el “de categoría” popularizado por el tristemente fallecido Emilio José hace ya más de trece años.
Ir en contra de una ley que divide, que impone, que no tiene en cuenta peculiaridades y que cierra puertas deliberadamente, no es ir en contra de una lengua que es parte de nuestro acervo cultural. Al contrario, sabemos que el inglés es la lingua franca por excelencia, incluso ahora con el Brexit en trámites de finalización, la sola pertenencia de Irlanda o Malta a la Unión Europea, hace que siga manteniéndose como la lengua continental y también con la poderosa presencia de los Estados Unidos de Norteamérica, y para aumentar tecnificación y experiencia ha de incrementarse el conocimiento de esta lengua, pero no queremos que nuestras lenguas desaparezcan.
En un marco de convivencia y de respeto por las costumbres que siempre convergen en una empresa común y superior al individuo, se ha de reclamar igualdad y no imposición. No queremos que se politice, ni que se mercantilice la educación, derecho para los niños tanto por parte de los padres y familiares – los primeros maestros y de vida – como de los esforzados maestros. Animo a quién lea esta entrada, que ame y defienda por igual la lengua más hablada del mundo, que es la castellana, la lengua de Gonzalo de Berceo, de Fernando de Rojas o de Miguel de Cervantes, como otra lengua española y que fue parte importante en la configuración política de España, como lo es el valenciano, un idioma con mucha solera e importancia, más allá de toda imposición con tintes ideológicos.
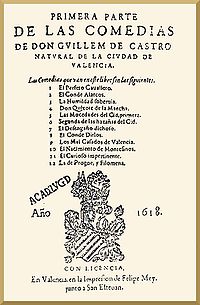
DESDE REQUENA, UN DÍA DE SAN VICENTE MÁRTIR.
