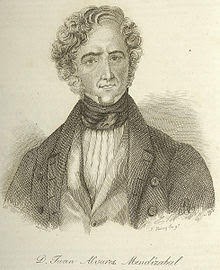Introducción.
Pensar que el pasado tiene su influjo sobre el presente, es un planteo que solemos efectuar los historiadores y profesores de historia en nuestras clases. Harina de otro costal es querer predecir, en algún modo, unas líneas evolutivas en el despliegue de una sociedad en el tiempo.
No obstante, algún tipo de influencia tienen los procesos que se dan en un momento concreto sobre el devenir futuro. Esto es lo que de una forma algo difusa los historiadores denominamos “consecuencias”, un apartado de algunos trabajos históricos que incluye mucho de teleología. Sobre todo porque los historiadores trabajamos con una ventaja: conocemos lo que ocurrió después.
En unas cuantas páginas -espero que sean pocas- quisiera plantear algunos interrogantes, seguramente fruto de mi desconocimiento, que me han surgido de la lectura de un libro que está llamado a ser fundamental para entender la historia de la comarca de la Meseta de Requena y Utiel. Me refiero al trabajo de Alfonso García Rodríguez, titulado Propiedad y territorio. Recogiendo una sugerencia realizada por el mismo autor, creo que podemos entablar algún tipo de debate sobre una serie de cuestiones que a mí me han resultado llamativas.
La importancia/complejidad de un concepto.
El concepto de la desamortización dista de estar claramente definido. El propio A. García Rodríguez distingue muy bien los componentes complejos de algo que se ha catalogado como desamortización:
- Las enajenaciones llevadas a cabo por la indicación del poder central, que arrancan con las ventas de bienes de hospicios y casas de beneficencia, que son de 1798. En consecuencia, se ven afectados los bienes que directamente o no administra la Iglesia.
- Las desamortizaciones propiamente dichas, realizadas por los diferentes gobiernos liberales del siglo XIX.
Así que hablamos de asuntos diferentes pero que tienen unidad. Tomás y Valiente, invocado en numerosas ocasiones no sólo por A. García Rodríguez, sino por otros muchos historiadores de la desamortización, pone las cosas en su sitio al postular que no sólo debemos entender la desamortización como un cambio en la titularidad de la propiedad, sino en el marco jurídico que le sirve de anclaje; es decir, que la desamortización se entiende como un “proceso unitario, diverso y discontinuo”.
Aún desde un punto de vista más global como el de Alfonso -coincidente como decimos con el de Tomás y Valiente-, hay que decir que los móviles de los dos procesos son muy diferentes. Aunque hubiera privatización legal por venta antes de 1812, ¿debe incluirse el proceso en una voluntad de transformación del Antiguo Régimen? Esta es una cuestión colateral que ahora hay que aparcar.
¿Por qué el despojo de la Iglesia y del pueblo no produce un nivel más alto de contestación social?
Durante la época final del Antiguo Régimen, el sistema de propiedad comunal fue virtualmente desmantelado, sencillamente porque la oligarquía gobernante se hizo con los terrenos que pudo, mediante un sistema de “presura” consentida desde el Consejo de Castilla. Ellos, los oligarcas, como detentadores directos o a través de familiares, amigos o clientes, del poder municipal, no denunciaron la situación. Habría sido una autodenuncia. Desde Madrid, simplemente se les dejó hacer.
Fueron los mismos los que aprovecharon las grandes convulsiones que se produjeron desde 1790 a 1833 para acaparar más y más tierras, sin escrúpulos, comprando en buena lid unas veces, y después apropiándose sin más de terrenos municipales. Les acompañaron en las compras los burgueses que se habían enriquecido con el comercio y la industria. En el razonamiento de Alfonso García Rodríguez, la salida a los problemas de la burguesía -no eran otros que la ruina o necesidad de reestructuración de la industria- fue la inversión en la tierra.
Pero la Iglesia, invocada como fuente de todos los males desde la misma época ilustrada, también se vio despojada de sus inmensos bienes. ¿Por qué no presentó batalla dado que poseía una gran influencia y poderío? ¿Por qué no invocó sus quehaceres benéficos, para los que necesitaba esos bienes?
Estos interrogantes pueden tener algunas respuestas. Para empezar el hecho de que Roma buscase algún tipo de acuerdo con una Monarquía que constitucionalmente se proclamaba católica, hasta que los mismos actores eclesiásticos participaran en el proceso de privatización de la tierra. Desde luego que la Constitución de 1845 fue vital para la Iglesia Católica, con toda la preeminencia y favores que se le reconocían.
El pueblo recibió un golpe muy duro al perder tierras comunales. Las utilizaba desde tiempo inmemorial como una ayuda protectora ante la evolución de los tiempos: para conseguir leña, cazar, llevar a pastar alguna oveja o cabra, etc. ¿Cómo es que no se plantó ante una revolución que se hacía en su contra? De hecho la revolución liberal española se estaba haciendo para unos pocos, porque el período 1843-54, el gran tiempo de los moderados, les permite a este grupo moderado diseñar un modelo de Estado, que se cerrará en el período 1856-68, y que responde a los intereses de una burguesía que hace el cambio en su propio beneficio:
- mecanismo de voto sumamente restrictivo con un sufragio censitario;
- procesos de desamortización que terminan en subastas que sólo pueden atender los burgueses y miembros de la oligarquía tradicional;
- manipulación del pueblo a cada pronunciamiento para que actúe como carne de cañón y comparsa al mismo tiempo;
- se está prefigurando la gran manipulación de la voluntad de la patria en el período de la Restauración: no tenemos que olvidar aquí a los actores que con el tiempo se beneficiarán de unas prácticas y costumbres antidemocráticas: García Berlanga, Pereira y otros.
Pero no. El pueblo se limita a la rebeldía solitaria que pueda representar el bandolerismo. Porque ni siquiera se echa en brazos de los sectores ultramontanos de la Iglesia; pues como vemos el carlismo en la Meseta de Requena y Utiel es un fenómeno que viene de fuera, apenas tiene raíces en el interior de la comarca. Y esto que es evidente que el complejo fenómeno del Carlismo -que supera el hecho puramente político- está íntimamente conectado con la crisis y desmontaje de la vieja sociedad.
Sin embargo, con el tiempo sí que aparecen los grandes conflictos que aquejan a otras partes del país:
- las protestas contra los consumos;
- la contestación al denostado sistema de servicio militar;
- el bandolerismo, que ya hemos mencionado; por cierto un bandolerismo de ida y vuelta, tal vez, si los rumores sobre algunas fortunas invertidas en tierras fueran ciertas, porque hubo quien atesoró caudales y pudo disfrutar después de sus fincas.
Estos conflictos están seguramente relacionados con la privatización de la tierra, que supone la consagración de unos cuantos terratenientes como los auténticos hacedores y deshacedores en la comarca, la efervescencia política que surge desde la caída de Isabel II:
- la importancia del republicanismo;
- la nómina abultada de prensa local, hoy impensable;
- el creciente protagonismo de un anticlericalismo violento e iconoclasta.
Estamos ante una estructura social capitaneada por los grandes propietarios agrarios. Pero hay que interrogarse por el lugar que ocupan aquí los jornaleros. ¿Cuántos eran? ¿Cómo sobrevivían? El problema es la ausencia de números, ni siquiera aproximados. Pero lo cierto es que junto a la nueva burguesía agraria de los propietarios están:
- los arrendatarios, que trabajan unas tierras de los burgueses a cambio de un pago anual. La figura del arrendatario es muy interesante: seguramente tenían tierras de su propiedad, al margen de las arrendadas. El burgués que arrienda tiene la llave de la demanda de mano de obra: puede arrendar más, puede solicitar jornaleros, etc. ¿No es el burgués el que abre la puerta o la cierra a la llegada de más gente, por ejemplo de áreas limítrofes como La Manchuela o la Serranía Baja?
- están los arrendatarios que, por necesidades concretas o repetidas, tienen que echar jornales en las tierras de los que contratan gente a tiempo parcial.
- jornaleros, gente que exclusivamente vivía de los jornales, tuvo que haber, pero en una economía agraria de cereal no lo tenían sencillo para sobrevivir: el gran trabajo que emplea gente es de las épocas de siembra y siega-trilla-alventeo.
- y tenemos que tener presentes a esos “mozos” que trabajan con agricultores modestos, incluso, por un ínfimo jornal que es parcialmente pagado en especie (aceite, cereal, gallinas); la comarca se nutría de las áreas cercanas pero también de sí misma para nutrir esta necesidad de mano de obra.
Las desamortizaciones no consolidan el sistema cerealero, pero sí el aldeano.
Efectivamente. Lo que llama la atención es que el sistema cerealero, que era antiguo en la comarca, pero en el siglo XIX se amplía considerablemente en las nuevas tierras puestas en el mercado por las desamortizaciones.
Pienso que aquí hay un campo extraordinario de investigación:
- Estaríamos ante una comarca avanzada, no relegada ni atrasada, sino atenta, implicada hasta las cachas en las relaciones de mercado durante todo el siglo.
- El propio sistema de transportes, que se va modernizando, lo permite, y además cuenta con unos ancestrales contactos con el área mediterránea.
- Las desamortizaciones tienen inmensas repercusiones, pero por sí mismas, por el hecho de que la tierra cambie de manos no se desencadena un proceso de cambio de modelo social. La clave es la iniciativa; y estos burgueses que compran la tienen: son los que ante el olor de los aires, introducen la viña. Pero al introducirla mediante un sistema de plantación que entrega parte de la tierra al plantador, su propio arrendatario, están cavando la fosa de su entierro como clase dominante. Así que estaríamos ante una burguesía emprendedora, pero víctima de su propio éxito.
En cambio, los procesos desamortizadores consolidaron un flujo de dispersión de la población en multitud de aldeas y caseríos de los que hoy muchas veces sólo queda el rastro de las ruinas. ¿Pudo facilitar la dispersión demográfica una cierta desactivación de los conflictos? ¿Ofreció el campo entonces unas condiciones de supervivencia suficientes para amortiguar las protestas?
Sobre las desamortizaciones y el carlismo.
La relación que exista entre estos dos polos es difícil de definir. Se ha podido decir que una de las principales clientelas del carlismo son los campesinos del XIX; es cierto, y uno de los mejores ejemplos está en el área del Maestrazgo, donde las partidas carlistas se nutrieron siempre de una masa de campesinos hambrientos y jornaleros sin trabajo. Frente a innovaciones liberales, como la misma desamortización de la tierra, los campesinos se lanzaban a defender su pan. Es, por sintetizar, una ideología, el carlismo, aplicada a un sentimiento puramente campesino.
Evidentemente esto no es exactamente así, y existen aspectos referentes a consideraciones políticas y de autogobierno que explican algunas cosas en el Norte de España. Pero nos referimos a Requena, y en nuestra comarca la verdad es que el carlismo fue raquítico e importado: lo trajeron las guerras.
Parto de la hipótesis de que no sabemos aún bien los rasgos del carlismo en esta tierra. Porque algún tipo de connivencia encontraron tanto en Requena como en Utiel y quizás en algunas aldeas. No cabe duda que la vida de las partidas carlistas, que se desarrollaba sobre el terreno no era la mejor carta de presentación ante los campesinos que poblaban las aldeas, pero quizás hubo alguna colaboración. Y aquí habría que contar con factores como el odio al burgués poderoso, y además dueño de la tierra que quizás ha aumentado las tasas de los arrendamientos desde su posición de poder, y también hay que contar con la miseria y la pobreza.
El problema es que los estudios del carlismo están volviendo a resaltar en los últimos veinticinco años el elemento político de defensa del tradicionalismo y de la sociedad organizada al modo antiguo. Porque también habría que traer a colación a esa masa de artesanos que quedaron arruinados cuando la seda se vino abajo. Tenemos algunos jornaleros, arrendatarios y artesanos. ¿Todos hallaron cabida en la nueva sociedad liberal? ¿No hubo frustraciones y melancolía por la pérdida del pasado glorioso del comunalismo agrario y el fenómeno de la artesanía? ¿Acaso el pobre, el campesino hambriento y el artesano arruinado no pueden engrosar las listas de la contrarrevolución? Porque el carlismo es, ante todo, una contrarrevolución.
Para terminar.
Nunca hay que caer en el menosprecio del ser humano, porque su capacidad para responder a situaciones y circunstancias nuevas es muy importante. Esto significa que los llamados modelos de evolución histórica no son tan modélicos como se cree. El peligro de determinismo están aquí inmediato, y es un riesgo a evitar es trazar una secuencia de automatismo entre las condiciones creadas por la desamortización y los grandes conflictos de la primera mitad del siglo XX.
He aquí, pues, una serie de cuestiones para tratar. No son exhaustivas. Simplemente unos problemas acompañados de ciertos razonamientos, quizás errados pero seguro que es necesario hacerlos.
La investigación de Alfonso García Rodríguez es sobresaliente, y además se expone didácticamente, pero también es cierto que invita a tomar muchos hilos y muy distintos para comprender la realidad de la Meseta.
Los Ruices, 2-3 de febrero de 2015.