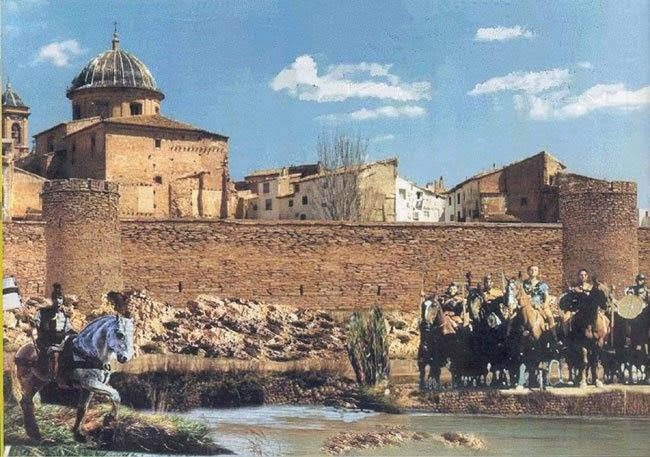Bajo este término literario de siglos oscuros reflejan los historiadores a aquellas ciudades que contando en su solar con importantes testimonios arqueológicos que denotan su antigüedad y por tanto una previsible riqueza historiográfica, sin embargo nada se conoce sobre esos sucesos y episodios que debieron de ocurrir en su espacio geográfico, ni tampoco sobre aquellos personajes principales que los protagonizaron.
Eso ocurre también en el caso de Requena, y he pensado que ya va siendo hora de que los que andamos hurgando en estos asuntos nos dediquemos a intentar hacer algo de pedagogía divulgativa al respecto de la riqueza cronológica que han puesto de manifiesto las numerosas campañas de excavaciones que desde hace veinte años se vienen realizando en el Barrio de la Villa.
Se trata pues, de presentar únicamente una panorámica sobre los testimonios materiales aparecidos en el solar villero, pero eso sí sin detenernos en exponer sus consecuencias u otras derivaciones que ellos puedan suponer, pues a menudo ocurre que suposiciones demasiado precipitadas llevan aparejadas incongruencias difíciles de explicar, eso sucede por ejemplo, con las famosas pilillas de las ramblas de las que últimamente tanto se habla, sobre ellas sin buscar paralelos ni fundamentaciones que lo corroboren, se ha asegurado que fueron artificios para elaborar vino, y sin embargo todos aquellos visitantes que contemplan los escarpados lugares en donde se encuentran, lo primero que preguntan es en donde se plantaban las viñas en aquellos parajes tan abruptos y por tanto tan impropios para cualquier tipo de cultivo. En mi caso incluso las he visitado en compañía de algunos enólogos que me han manifestado que veían absurdo que se fabricaran esos laboriosos artificios supuestamente para elaborar vino, cuando realmente el mosto se puede fermentar en cualquier recipiente cerámico.
En cualquier caso vayamos a lo nuestro para ver como todos los informes arqueológicos nos dicen que La Villa ha estado habitada al menos desde hace dos mil novecientos años. El primer asentamiento humano que hasta el momento actual tenemos documentado en la plataforma tobácea villera, se produce entre la Edad del Bronce-Final y la primera Edad del Hierro (siglos IX y VIII antes de nuestra Era). Esto es al menos lo que se desprende de los materiales arqueológicos aparecidos en los solares emplazados al norte, en el centro y al sur de la colina, correspondientes respectivamente con el Patio de la Fortaleza, la Plaza del Castillo, Iglesia de Santa María y en la iglesia de San Nicolás ya en el extremo sur de la colina. De esta cultura aparecieron estructuras de habitación y vertederos con abundantes fragmentos cerámicos representados por diversos recipientes con superficies bruñidas o espatuladas, decoradas con un baño de grafito e incisiones geométricas, fabricadas a mano.
Posteriormente en los mismos espacios señalados, pero a una cota por encima de la anterior, fueron halladas nuevas estructuras de edificaciones correspondientes con la Época Ibérica Antigua (siglos VIII al V, a.n.e.), acompañadas por cerámicas locales ya fabricadas a torno, como corresponde a una civilización más desarrollada que la anterior, con decoraciones geométricas sencillas, pintadas en rojo vinoso o marrón, así como también fueron recuperados diversos resto de producciones cerámicas abscribibles a importaciones fenicias del mundo occidental peninsular. Estos últimos hallazgos demuestran que los habitantes del poblado que durante esta etapa había en el Barrio de La Villa, ya tenían relaciones comerciales con los fenicios.
De época Ibérica Plena (siglos IV al III, a.n.e.), también aparecieron extractos y estructuras, relacionadas con una serie de formas cerámicas profusamente decoradas.
Correspondiendo con la época romana, han sido hallados en el asentamiento humano villero tantos testimonios materiales que dentro de un formato divulgativo sería demasiado farragoso enumerarlos, por tanto nos limitaremos a reflejar una muestra de las cerámicas recuperadas, representadas tanto por recipientes para usos comunes, de cocina o transporte, como de lujo, las denominadas sigillatas por poseer una marca o sigillum del alfarero que las fabrico y un brillante color rojizo.
Entre los datos que proporcionan las campañas de excavaciones, llama sobre todo la atención comprobar la potencia que presenta el afloramiento de cerámica republicana romana (siglos II al I, a.n.e.), sobre todo en las intervenciones llevadas a cabo en la parte superior de la Cuesta de las Carnicerías, lo que refleja el intenso transito de gentes que durante ese periodo de tiempo se desarrollaba en este espacio.
Sin embargo, las intervenciones en la Fortaleza y la Plaza del Castillo han puesto de manifiesto que durante el siglo II de nuestra Era se corta la cronología de ocupación en las cinco hectáreas que cubría la urbe romana del barrio villero, lo cual demuestra que durante un determinado periodo de tiempo se abandona su ocupación. Esto no es nada insólito puesto que ocurrió en muchas ciudades romanas de Hispania como Valentia, Saguntum, Tolentum, etc. Las causas fueron la crisis económica que afecta a todo el Imperio Romano que llevaron a los gobernantes de las provincias a exigir a los decuriones (concejales) de las urbes a que adelantaran de su propio patrimonio los impuestos que de los ciudadanos debía recaudar el Estado Romano, y las consecuencias de estas medidas fueron que los personajes notables deciden abandonar las ciudades trasladándose a residir en las numerosas villas rurales que se extendía por los aledaños de las mismas.
No sabemos a ciencia cierta si esas fueron también las causas del abandono de la urbe romana de Requena, en rigor arqueológico parece que fueron otras, puesto que la cronología de su ocupación gradualmente se va degradando al inicio del siglo II desapareciendo toda huella de hábitat al final de esa centuria, lo cual no quiere decir que todo el ámbito geográfico que rodeaba a aquella Requena latina quedara completamente despoblado, pues en su aledaños se aprecia una nueva situación bien documentada por el auge y prosperidad que a partir de ese siglo alcanzan todas las explotaciones agrarias que rodeaban a la ciudad romana de Requena.
Después durante las siguientes centurias, coincidiendo con el declive definitivo del Imperio Romano se aprecia de nuevo la actividad en el espacio villero, documentada por el hallazgo de algunas monedas emitidas a finales de los siglos III y IV y durante el dominio de los visigodos en Hispania, comienzan a vislumbrarse algunas huellas de esta otra civilización encajadas en sus edificaciones u ocultas en sus subsuelo, que demuestran como durante esta etapa el asentamientos humano de La Villa se puebla de nuevo. Estas huellas godas se ven representadas por los materiales arqueológicos alto medievales recogidos en la iglesia de Santa María, o por los dos sarcófagos alojados en el interior de las estructuras que forman la planta de un edificio de cronología indeterminada, ya que sus respectivas tipologías se pueden paralelizar con las sepulturas en fosas de rocalla que se han hallado en las necrópolis alto medievales de Cástulo, Ercávica u otros asentamientos visigodos, correspondiendo pues los de Santa María también con tipos atribuibles a esa etapa, a la que corresponde también el tramo de un friso con ornamentaciones de rosetas (a la sazón las únicas formas vegetales propias de la cultura goda) reutilizado como imposta y alojado en el arco de la puerta de acceso a la fortaleza.
Naturalmente tanto los poblados de las Edades del Bronce como del Hierro, y también la urbe romana de La Villa, llevarían implícitos sendos topónimos diferentes que nada tendrían que ver con el que actualmente ostenta Requena, ya que este como en otra ocasión hemos dicho procede de la lengua árabe en cuya escritura es sabido que no se expresan las vocales, sin embargo su grafía se considera bien identificada en los itinerarios que correspondiendo con la segunda mitad del siglo XII cruzan nuestro ámbito territorial, siendo posible en esos casos vocalizarla bajo la forma de Rokâna, cuya lectura contrariamente a lo que hasta ahora se ha dicho no se puede asociar a “la fuerte o la segura”, si no al significado literal de “la esquina grande” como consecuencia de la forma esquinada que presenta el farallón de piedra tobácea en donde se edifica el primer castillo islámico, Esta costumbre de denominar a un castillo bajo la forma orográfica que presentaba la morfología del espacio en donde se edificaba, era una denominación bastante corriente procedente de rasgos dialectales propios de la lengua beréber, como por ejemplo se aprecia también en la nomenclatura de la villa de Alcaraz, con el significado de “El Cucurucho”, por presentar el cerro en donde se asienta su castillo musulmán la forma de un Alcartaz que con el articulo inicial corresponde con un vocablo asociado a El Cucurucho.
En conclusión a todo lo dicho hasta ahora, conviene puntualizar que si queremos despejar las tinieblas que cubren todos esos siglos oscuros que presenta la historia de Requena, es preciso averiguar cual era el nombre de esa urbe romana que con anterioridad al periodo islámico se asentaba sobre la plataforma tobácea del Barrio de la Villa, ya que tenemos la firme convicción de que el nombre que llevaba el poblado correspondiente con la Edad del Bronce no va ha ser posible averiguarlo, y el topónimo asociable al poblado del Ibérico Pleno, probablemente tan poco.
Nota: los datos materiales reflejados en este articulo, de entre otros estudios, han sido recogidos de los informes arqueológicos presentados por la empresa GEOCISA y la Consellería de Cultura Educación y Ciencia, firmados por los técnicos José Manuel Martínez García, Israel Espí Pérez, Gontran Cháfer Reig y Rafael Martínez Valle.